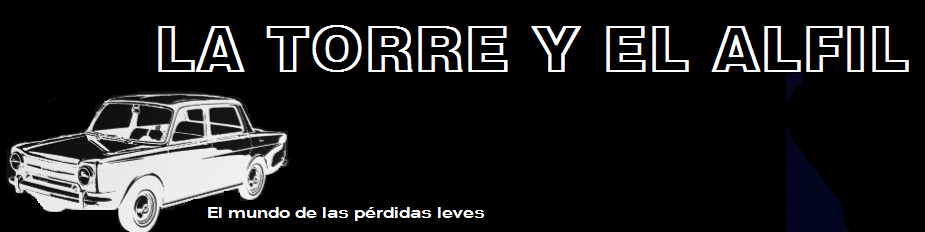Como cada primer jueves de mes, doña Consuelito Camps había ido a confesar a San Francisco. Ese era el peor día para el cabildo de la concatedral porque doña Consuelito acudía siempre con Sultán, un carlino de regular mala leche que la señora dejaba bajo la custodia de algún sacristán hasta que finalizaba la diálisis de su alma. Nunca faltaba a su cita y nunca consentía que Sultán se quedase en la calle, tenía que estar en sagrado mientras ella se ponía a bien con Dios.
Como cada primer jueves de mes, doña Consuelito Camps había ido a confesar a San Francisco. Ese era el peor día para el cabildo de la concatedral porque doña Consuelito acudía siempre con Sultán, un carlino de regular mala leche que la señora dejaba bajo la custodia de algún sacristán hasta que finalizaba la diálisis de su alma. Nunca faltaba a su cita y nunca consentía que Sultán se quedase en la calle, tenía que estar en sagrado mientras ella se ponía a bien con Dios.El perro ladraba, revolvía y se meaba en la sacristía...Se portaba mal, pero a los clérigos no les quedaba otra que aguantarse. La familia Camps -de Obleas y Ornato Sacro Camps- siempre les había obsequiado con generosidad ora con cajas de un extraordinario jerez, ora con jamones de Montánchez.
Finalizado el expurgo de sus pecadillos, doña Consuelito daba una vuelta a la iglesia por fuera de la verja que la circundaba y enmarcaba un ameno jardincillo. Gustaba de leer las muchas lápidas que, en homenaje a tal o cual obispo, alicataban las paredes exteriores. No las veía bien de lejos pero se sabía los textos de memoria.
Al pasar cerca de la puerta lateral de la verja, Sultán se paró un momento para mirar al jardín y movió su enroscado rabo. De un barullo de ropa que había sobre un banco, asomó una cabeza negra con las orejas muy tiesas y un poquito a su derecha un rabo se movió con fuerza. Era el perro de Tomás, el pobre de solemnidad de la parroquia. Doña Consuelito miró un instante a Tomás y éste la saludó con una rápida inclinación de cabeza. Con un leve tironcito de correa, Sultán se puso en marcha sin perder de vista al perrete vagabundo.